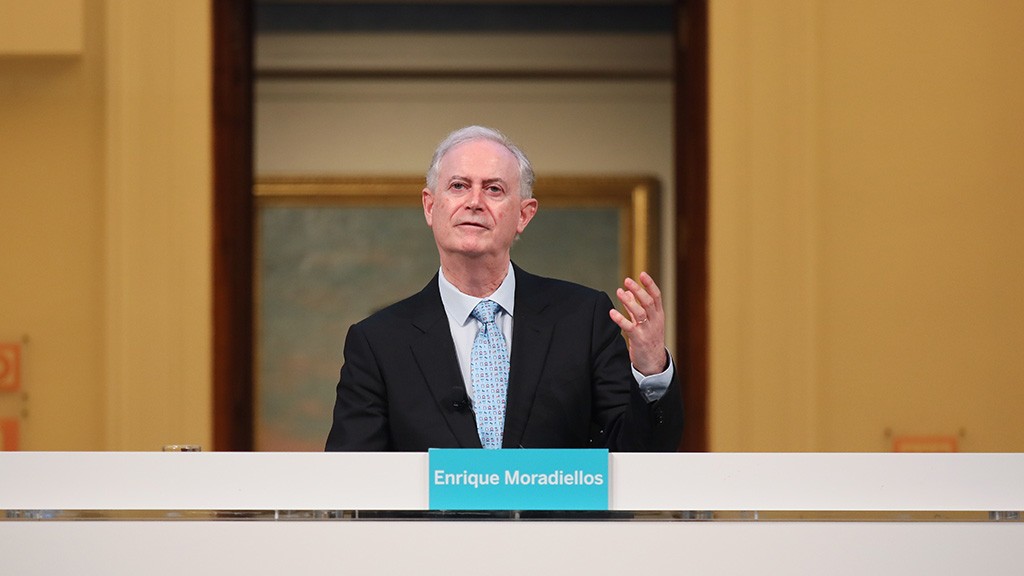Enrique Moradiellos presenta una visión panorámica de la Restauración desde el Congreso de Viena a las revoluciones liberales
Nueve meses de reuniones, dos emperadores, cuatro reyes coronados, multitud de aspirantes al trono para restaurarlo, once príncipes reinantes, estadistas de la talla de Metternich o Talleyrand… Con el Congreso de Viena arranca una época apasionante de Europa cuya influencia llega a nuestros días y que Enrique Moradiellos, catedrático de la Universidad de Extremadura, ha analizado en el ciclo ‘Historia de las Ideas (IV)’. La conferencia completa se puede ver en el vídeo disponible sobre estas líneas.
26 enero, 2021
En la conferencia, titulada “Liberalismo y reacción: la Europa del Congreso de Viena (1815)”, el catedrático de Historia Contemporánea se detuvo en una cita, la de la capital austriaca, que “cierra el ciclo de las revoluciones constitucionales que se despliegan en el arco del mundo atlántico desde el inicio de la revolución americana en 1775 hasta la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815; y abre la etapa de la Europa de la Restauración, en el que las grandes potencias tratan de restaurar el orden y la paz. Veinticinco años de guerra y revolución que se extendió desde América -con la práctica liquidación de los imperios francés, español y portugués- hasta las llanuras de Rusia les hacen conscientes de que el conflicto generalizado transforma de tal manera las relaciones sociales, las concepciones políticas, las ideas sobre la vida y la religión, que favorece, es el caldo de cultivo para la revolución. Poner orden y evitar la revolución significa preservar la paz”.
Pero la tentativa de restablecer en buena parte el modelo del Antiguo Régimen no prosperó como esperaba la Cuádruple Alianza formada por Austria, Rusia, Prusia y Gran Bretaña. Por un lado, explicó Moradiellos, “parte de las transformaciones ocurridas -el paso de los estamentos a las clases, la liberación de la propiedad, la desvinculación nobiliaria, la desamortización eclesiástica, la limitación del poder real, la implantación real o efectiva de la igualdad jurídica- no pueden volver atrás y los gobiernos llegan a compromisos para incorporar algunas reformas revolucionarias. Por otro, las medidas adoptadas dejan grandes focos de insatisfacción -con la agitación liberal que pide Constitución y límites jurídicos al poder de los reyes- y la eclosión nacionalista, que reclama la modificacion de las fronteras de acuerdo con el principio nacional, no con el de las dinastías o las tradiciones”.
Esos dos focos, liberalismo y nacionalismo, “poco a poco irán socavando las bases de la Restauración pactada en Viena y a través de tres olas revolucionarias -la de 1820, que es sobre todo de la Europa mediterránea; la de 1830, en Francia y Bélgica; y la de 1848, que ya es generalizada y afecta a todo el mundo, salvo a Rusia y al Imperio Otomano- abrirán paso a otra época que será la de la construcción de los Estados nacionales y del reajuste de las grandes potencias a partir de 1850 y 1860”.
La importancia del Congreso de Viena es tal, destacó el historiador, que algunos autores “han situado en ese momento el nacimiento de la Edad Contemporánea en Europa y no se verá algo parecido hasta el Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial”.
Su influencia se extiende hasta nuestros días. No solo porque, como recalcó Moradiellos, “el conocimiento histórico es el único referente que tenemos para afrontar las incertidumbres del futuro”, sino porque “en el Congreso de Viena nacen conceptos como el concierto europeo, es decir, la idea de que Europa es un espacio de derecho público bien señalizado respecto al resto del mundo. Se desarrollan importantes reglas diplomáticas y mecanismos que hoy conocemos como conferencias ‘ad hoc’ -conferencias coyunturales- y los acuerdos permanentes. Y es la cuna del principio de intervención, por el que si las cuatro potencias -que son las guardianas del derecho y la paz en Europa- lo acordaban se podía intervenir en los asuntos internos de un país -focos revolucionarios liberales en España o Nápoles, por ejemplo- en caso de que constituyeran una amenaza contagiosa. En nuestros días este derecho de intervención ha generado un importante debate en organismos internacionales y se ha aplicado, por razones humanitarias, en Kosovo o en Sudán, y se considera legítimo cuando los gobernantes de un país cometen crímes de lesa humanidad o genocidio”.
Biografía del conferenciante
Enrique Moradiellos es catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura y académico electo de la Real Academia de la Historia. Con anterioridad fue profesor de esa materia en la Universidad de Londres (Queen Mary College) y en la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Geografía e Historia).
Sus principales líneas de investigación versan sobre la historia contemporánea de España y de las relaciones hispano británicas en el siglo XX, con especial atención a las épocas de la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo.
Entre su producción histórica publicada destacan los siguientes libros: La perfidia de Albión. El gobierno británico y la guerra civil española (Madrid, Siglo XXI, 1996); El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española (Barcelona, Península, 2001); Franco frente a Churchill. España y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial (Barcelona, Península, 2005); Don Juan Negrín (Barcelona, Península, 2006); La historia contemporánea en sus documentos (Barcelona, RBA, 2011). En el año 2017 fue galardonado con el Premio Nacional de Historia por su libro Historia mínima de la Guerra Civil Española (Madrid, Turner, 2016).