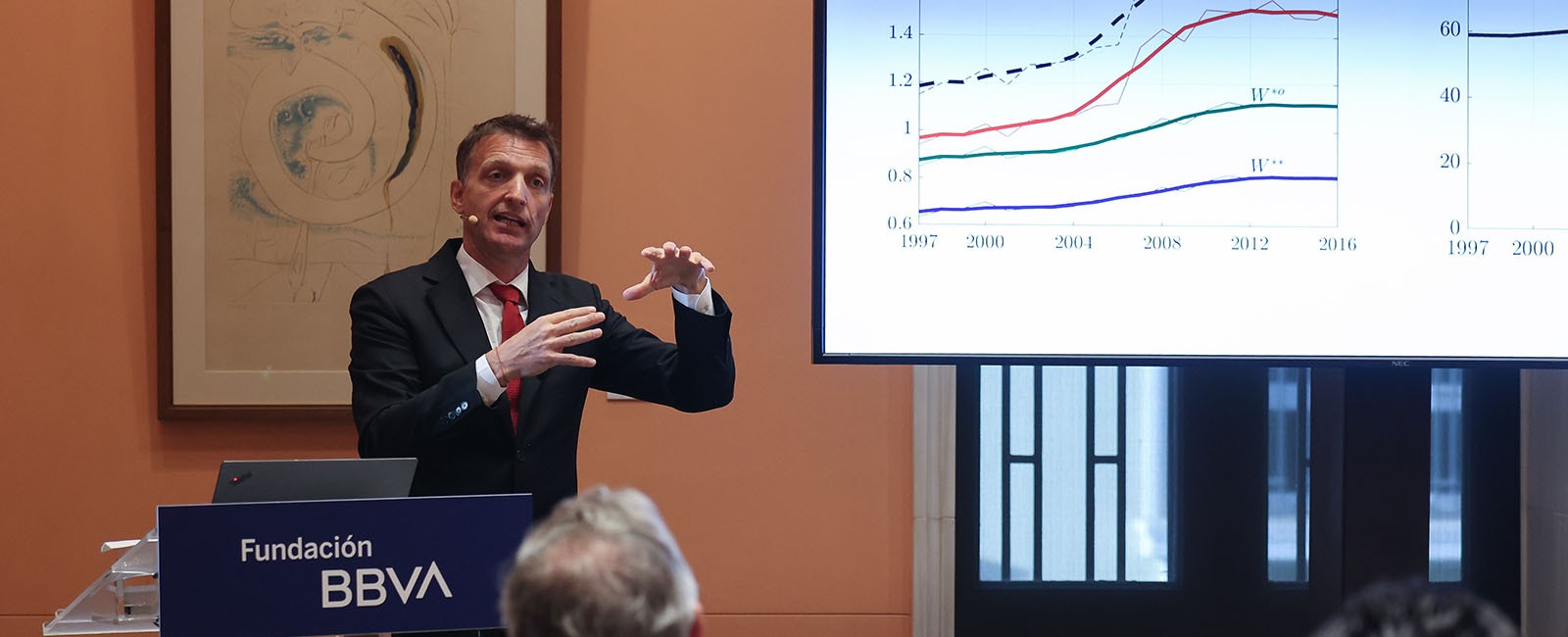Jan Eeckhout explica por qué actuar sobre la competencia, especialmente de las empresas tecnológicas, es la vía más eficaz para luchar contra el estancamiento salarial
El profesor Jan Eeckhout, de la Universidad Pompeu Fabra, ha pronunciado desde la sede madrileña de la Fundación BBVA la XVII Conferencia JEEA–Fundación BBVA. En ella, ha propuesto la creación de un supervisor mundial de la competencia que vigile el cumplimiento de las normas que comienzan a aprobarse para regular los mercados digitales globales, como la Directiva de Mercados Digitales europea, que considera “un paso gigante” en la dirección correcta. Cree “un éxito” que pueda llegar a haber un entendimiento de la UE con EEUU, Canadá y Australia para poner en marcha una legislación común internacional para los mercados digitales.
18 mayo, 2022
Los trabajadores llevan cuatro décadas sufriendo una pérdida de poder adquisitivo derivada del estancamiento de los salarios. Esta realidad es el punto de partida de la XVII Conferencia JEEA–Fundación BBVA que el profesor Jan Eeckhout impartió el pasado martes 17 de mayo. Para ilustrarlo, apunta en su exposición a que desde 1980 la productividad total en Estados Unidos se ha multiplicado por más de tres, mientras que los salarios apenas han crecido.
Con el título “¿A qué se debe el estancamiento salarial: al monopolio o al monopsonio?”, la ponencia que impartió el profesor de Investigación ICREA de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona recorre dos caminos que explican parte de ese estancamiento: uno directo, que las empresas empleadoras ejercen sobre las condiciones de contratación; otro indirecto, que él considera el más relevante, relacionado con el elevado poder de mercado que ejercen algunas empresas especialmente relacionadas con las nuevas tecnologías.
“Hay dos canales mediante los cuales las empresas dominantes pueden afectar a los salarios”, comienza explicando el profesor Eeckhout. “Lo que se conoce desde los años 20 (del siglo XX) con Joan Robinson es el monopsonio (una gran empresa inicia la explotación de una mina de cobre en medio del desierto; es una oportunidad para los habitantes de los pueblos cercanos, que no pueden mudarse porque están demasiado lejos de grandes ciudades u otros lugares de trabajo; esa empresa tiene, en esa situación, suficiente poder sobre ese mercado laboral como para pagar salarios más bajos). Esta es la explicación clásica”.
La otra vía, en la que más incide el estudio del profesor Eeckhout, proviene de una fuente más indirecta: las empresas dominantes, con gran poder de mercado, cobran un precio demasiado alto por los bienes que producen en relación al coste de producción. Pueden hacerlo porque el mercado no es competitivo y tienen suficiente poder como para marcar el precio. Al ser mayor el precio, las ventas son menores, por lo tanto la producción es menor y la demanda de trabajo es menor. Al reducirse esta demanda, la empresa puede pagar salarios más bajos.
El primero es el efecto que tiene el poder de mercado directo y el segundo es el poder de mercado indirecto.
“Por supuesto”, puntualiza, “no hay un problema de poder del mercado en todo lo que producimos. Hay muchos mercados que son perfectamente competitivos: hay ajustes, los precios suben de manera coyuntural, como ha pasado con algunos bienes durante la COVID, y eso es muy positivo para la economía en general porque han generado incentivos para invertir. Esto sucede, aproximadamente, con el 60% de los mercados. Pero lo que ocurre con las empresas dominantes es otra cosa. Y el impacto que tienen (las dominantes) es enorme, especialmente apoyadas en el rápido cambio tecnológico”. Esta es la clave, la gran diferencia, según Eeckhout, que condiciona el actual mercado global: la tecnología.
Una manera muy ilustrativa de explicarlo es que la información que antes se agregaba en el mercado ahora se agrega en Google. Es decir, aclara el profesor, “Alphabet tiene más información que el mercado. Por lo tanto, el mercado tiene un problema, pues no puede competir con quien tiene todavía más información”.
El artículo en que se basa la conferencia ha analizado los datos de todas las empresas que se encuentran en el censo de los EEUU desde que existe con los parámetros modernos, 1996, y hasta el último año disponible entonces, 2017. Calculan que hay unos 100 millones de empresas, pero entre tan solo unas 500 representan el 40% del PIB del país. Esto, argumenta Eeckhout, es totalmente extrapolable a la economía global. “Entre todas las empresas dominantes, con su posición de poder, tienen un enorme efecto agregado en el mercado laboral por la vía indirecta. Una sola no tendría efectos, pero la suma agregada de todas estas empresas sí condiciona el mercado”.
“En los datos –explica– observamos cómo contratan las empresas y cuál es la reacción en el caso de monopolio y cuál en el caso de monopsonio. Para medir el monopsonio, es suficiente con analizar una ciudad y un mercado. Pero para medir el efecto agregado sobre la economía global que provoca el monopolio es necesario analizar todos los sectores y ver cuál es el efecto que todas estas empresas tienen sobre el mercado global. Con los datos recabados y el modelo que hemos construido, hemos podido determinar cuánto del estancamiento salarial responde al sobrecoste de venta de productos finales y cuánto a un cambio de la demanda de trabajo”.
“La principal conclusión es que el poder monopsonístico de las empresas está, por supuesto, presente en ese estancamiento de los salarios, pero hemos demostrado que en menor medida, que el poder de mercado de los bienes finales (la fijación de precios) tiene un peso mucho mayor, de más del 62% sobre el estancamiento de los salarios”.
Esto es lo que el profesor Eeckhout considera lo más relevante de su trabajo: que mide cuantitativamente el peso, la importancia, que tiene esta vía indirecta en la merma de poder adquisitivo generalizado de los trabajadores y permite actuar sobre las ineficiencias o desigualdades que se generan. “Si casi dos terceras partes del estancamiento de los salarios no proviene del propio mercado laboral sino del monopolio, se puede actuar de una manera más eficaz y precisa sobre el problema que con medidas fiscales o subidas del SMI”.
Una nueva vía para las políticas redistributivas
“Se pueden hacer políticas sociales, redistributivas y equitativas con unas políticas (las de la competencia) que parecen, a priori, contraintuitivas para ese fin”, argumenta el investigador de origen belga afincado en España. En esa línea trabaja la Directiva de Mercados Digitales, cuyo texto ya se encuentra acordado y a punto de ser aprobado por el Consejo de la UE y el pleno del Parlamento Europeo, y cuyo objetivo es limitar el poder de mercado de estas empresas. “Aplicado al ámbito de nuestra investigación –explica–, esa norma nos va a aportar beneficios sociales, va a limitar el estancamiento de los salarios. Tradicionalmente se dice que limitar el poder de mercado de las empresas monopolísticas es bueno para el consumidor, pero con este estudio demostramos que también se generarían mejoras para los trabajadores. En cierto modo, está mostrando los ‘botones más eficaces’ que se pueden tocar para hacer frente al problema. Y se trata de botones que nunca antes habíamos pensado apretar”.
“Lo siguiente”, considera, “es llevarlo a la política. El primer paso se ha dado con la Directiva de Mercados Digitales y aunque es una ley que tiene sus limitaciones y sus problemas, supone un paso gigante hacia adelante y evidencia que la UE está muy por delante del gobierno americano en este marco regulatorio. De hecho, la presidenta del regulador americano de la competencia –la Federal Trade Commission– Lina Khan, acude a las conferencias y ponencias que sobre esta ley se han llevado a cabo en Bruselas –a las que suele acudir también el profesor Eeckhout– y reconoce que Europa va muy por delante de Estados Unidos en esta materia”, algo destacable puesto que la Administración Biden, con la propia Khan a la cabeza, considera como una prioridad de su mandato político regular los grandes monopolios tecnológicos.
El profesor Eeckhout augura, sin embargo, una implementación compleja de esta normativa: “Va a haber una lucha con hacha y sangre, porque los intereses son enormes. La cantidad de dinero que se mueve en estos entornos es muy elevada. La tecnología es el héroe y el villano del progreso –una idea que ya expresaba en su exitoso libro La paradoja del beneficio, para referirse a que, por un lado, gracias a la tecnología se están consiguiendo los mayores avances de la historia de la humanidad, pero por el otro, es el principal instrumento en el que se apoyan las empresas dominantes de los mercados globales para mantener sus posiciones de poder–. Pero la ciudadanía se da cuenta: la vida ha mejorado en calidad, pero se dan cuenta de que todo el crecimiento económico está distribuido de una manera muy desigual. Se dan cuenta de que los salarios no son apenas superiores a los de sus abuelos. Y llevamos así cuarenta años. En teoría hay crecimiento económico, pero a nivel de salario –y por tanto de poder adquisitivo– el ciudadano de a pie no lo percibe”.
Un organismo global de la competencia
Uno de los grandes problemas, a juicio del profesor Eeckhout “es la falta de independencia política que tiene la regulación (en inglés: politics and policies). La política antimonopolio tiene demasiadas influencias externas (los intereses de las empresas monopolísticas), ya que si mantienen su poder de mercado, mantienen sus altos beneficios”.
“Es una incógnita el cómo se va a implementar la directiva europea de mercados digitales, ya que incluso los altos tribunales de muchos países podrían frenarlo. Por eso yo abogo por una institución supranacional independiente, como lo es el Banco Central Europeo: tiene el mandato de que la inflación no puede subir por encima del 2% y eso es inamovible, independientemente de los intereses electorales particulares de ningún político de ningún país. Es una figura que necesitamos para supervisar el poder de mercado. Y lo ideal sería que fuese una agencia global, ya que el problema es global porque la economía actual, estos mercados y estas empresas, son globales. Inditex es española, pero sus prendas se llevan en todo el mundo, AB InBev está en Bélgica pero vende cerveza en todo el globo, Google es americana, pero su acceso es mundial. No importa dónde está la empresa, lo que importa es dónde están el consumidor y el trabajador, que es el que sufre el estancamiento salarial y está afectado por la demanda del trabajo”.
“Un organismo global de la competencia”, se reafirma, “es posible. Hay precedentes: las leyes de patentes son internacionales, aunque China o la India aún no participen, Japón ha terminado por aceptarlas después de sus reticencias iniciales de los años sesenta y setenta. Un movimiento supranacional similar podría darse con la competencia, poco a poco. Para mí es un éxito el hecho de que ya estén alineados en este objetivo EEUU con la UE y Canadá y Australia. Tengo claro que la coordinación internacional tiene beneficios claros y es un camino hacia el que ir. Separando lo máximo posible la influencia de las empresas sobre las decisiones políticas y de las instituciones”.